Pórtico
Recuerdo la primera vez que fui al centro de Caracas solo, por mis propios medios. Bueno, no propiamente solo, pero sin compañía de adultos. Éramos tres, estábamos tal vez en el tercer año de bachillerato, y teníamos vacaciones. Tomamos el autobús en la trinchera de la avenida Libertador. Uno que anunciaba “Carmelitas” como destino final. Lo abordamos, y comenzó la travesía por esa larga calle que luego empalmó con la Andrés Bello. Yo iba pegado de la ventana, observando por primera vez con detenimiento el paisaje que se iba descubriendo ante mí. Al llegar a la Urdaneta, me llamó la atención el piso de las aceras, con su diseño ondulado blanquinegro.

Nos bajamos en el cruce con la Fuerzas Armadas (lo supe después, en ese momento desconocía la nomenclatura urbana), y proseguimos a pie. Era un turista en mi propia ciudad. Todo era nuevo, para mí. Visitamos algunas iglesias, y recalamos en la Plaza Bolívar. Yo, que hasta ese momento había visto muy poquito mundo, experimenté un mínimo síndrome de Stendhal. Tal vez fue en ese momento cuando comenzó mi real enamoramiento con la ciudad, y nació mi interés por conocer su historia. Y fue en la literatura en donde encontré una fuente insospechada de información.
Antecedentes: Caracas en la literatura previa al siglo XX
Bolívar fue lapidario, y tal vez injusto, con la ciudad donde vivió durante sus primeros años, cuando afirmó: “Bogotá es una universidad, Quito un convento y Caracas un cuartel”. Seguramente aludía al carácter general de la población, y no al aspecto arquitectónico o la vocación de la urbe. Lo cierto es que retratos fidedignos de la ciudad nos fueron legados principalmente por los visitantes ilustres que recalaron en ella, y le consagraron numerosas páginas en sus crónicas de viaje. Entre ellos, podemos citar al Barón Alejandro de Humboldt, que dedicó los libros cuarto y quinto de su monumental obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente a la estadía en Santiago de León. “Noté en varias familias de Caracas gusto por la instrucción, conocimiento de las obras maestras de la literatura francesa e italiana, una decidida predilección por la música…” apunta Humboldt, casi como queriendo contradecir al Libertador.

Otra ilustre viajera que dejó escritas sus impresiones sobre Venezuela fue Jenny de Tallenay, hija del embajador de Francia en los años 80 del siglo XIX. Durante su estadía, escribió varios textos que luego recopiló en una obra llamada Souvenirs du Venezuela. A pesar de ciertas inexactitudes, tanto geográficas como históricas, esa obra permite apreciar la impresión que provocaba en los extranjeros el espectáculo de la naturaleza tropical en todo su esplendor; además, da cuenta de los adelantos que en materia de salubridad y ornato podía presumir Caracas, bajo la influencia del “Ilustre Americano” Guzmán Blanco.
Pero fueron los escritores costumbristas quienes comenzaron a incorporar el tema urbano en la literatura, utilizando a Caracas como telón de fondo en sus narraciones. Juan Manuel Cajigal, Fermín Toro, Rafael María Baralt, Luis D. Correa, Daniel Mendoza y Pedro Emilio Coll, entre muchos otros, nos dejaron centenares de páginas que dan cuenta de la historia menuda de una ciudad que, a pesar de su apariencia apacible, era el lugar en donde “sucedían las cosas”.
Caracas vista por los autores del Boom
La literatura, muchas veces, es un espejo de la realidad, y en Venezuela eso no dejó de ocurrir. Así como el país transmutó de rural a urbano, la novelística se trasladó de los escenarios agrestes, que dominaron el panorama a principios del siglo XX, a las grandes urbes, lugares de destino de la migración interna que se produjo en el país tras el advenimiento de la era petrolera. Enmarcadas en el período que comúnmente se denomina “los años del boom”, aparecen entre 1968 y 1971 cuatro novelas fundamentales, y que tienen en común el escenario en donde transcurren, que no es más que nuestra ciudad capital. Las novelas a las que aludo son Piedra de mar (1968), País portátil (1969), Cuando quiero llorar no lloro (1970) e Historias de la calle Lincoln (1971). A pesar de esa coincidencia, cada autor emplea el recurso de la ciudad de forma diferente, acorde con la intención de su obra. Veamos de qué manera sucede.
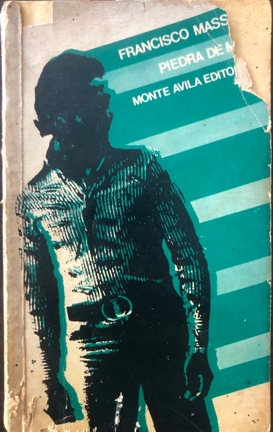
Piedra de mar, de Francisco Massiani, fue la novela iniciática para una legión de lectores, ya sea por exigencias del pensum escolar o por elección propia. Como es sabido, se centra en las peripecias de su protagonista, Corcho, en un arquetípico viaje del héroe que transcurre en el arco de un fin de semana. Ese viaje de Corcho sucede precisamente en Caracas, y comienza y termina en un lugar que, si bien no es parte del área metropolitana de la capital, es considerado por los caraqueños como una extensión de ella, dada su cercanía. Hablo del litoral, por supuesto.
La visión que obtenemos de Caracas en ‘Piedra de mar’ es la de una ciudad lúdica, un gran campo de juegos en donde el protagonista emprende las aventuras que conllevarán a su crecimiento como persona, el rito de pasaje que marcará su transición de la adolescencia a la adultez. No en vano Massiani hace transitar a Corcho por lugares de entretenimiento típicos de la época en la que transcurre la novela: la Calle Real de Sabana Grande, la fuente de soda Castellino, la librería Suma, alguna sala de cine de las tantas que había en la zona, y el teleférico.
En su particular bloomsday, Corcho realiza un periplo por la ciudad, y nos hará recorrer calles y avenidas que forman parte de nuestra geografía sentimental. “Siempre que llego a Sabana Grande, camino como un desgraciado desde Chacaíto hasta el cine Radio City. Esa tarde hice lo mismo. Me fui silbando y silbando y viendo las vitrinas y fumando y silbando y silbando… Ajá. Me metí en la librería Suma”. Luego, más tarde en la noche, nos da un parte de lo que era la Caracas nocturna, por lo menos en su particular percepción: “Me fui caminando por Altamira, y seguí hacia Chacaíto. La ciudad por esas calles es horrenda: borrachos y de vez en cuando un tipo mandado a dos mil kilómetros por hora. Es algo espantoso. Uno cree que en cualquier momento estalla una bomba o recibe un balazo en la cabeza”.
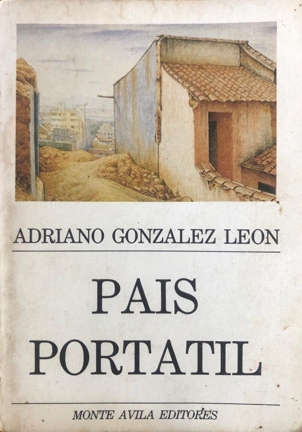
País Portátil, de Adriano González León, también nos cuenta un viaje. Se trata de una travesía trágica, en tiempo presente, entreverada con otros dos planos: el del pasado inmediato de Andrés Barazarte, en su pueblo de Trujillo, y el mítico, el de las historias y leyendas de sus antepasados. Ese viaje al que aludo transcurre en Caracas, en un recorrido del este hacia el oeste. Un periplo que nos es relatado a retazos, compuesto por imágenes instantáneas, breves pinceladas de una ciudad que se nos muestra opresiva, calurosa y hedionda. “Todos los olores de todos los pies del mundo se han adherido al cuero, se han mezclado a la mugre del pasamanos”, nos suelta Adriano en la primera página, cuando describe el interior del bus en donde inicia la jornada postrera de Barazarte. “Todavía hay un cierto color sobre las nubes en las montañas del oeste, y vienen pequeñas radiaciones, a medias luz y a medias calina. Humo, más bien. Uno no sabe por qué la ciudad tiene ese aliento extraño”, acota el narrador mientras prosigue el camino del bus que más tarde abandonará Andrés, con su maletín a cuestas.
Ahora, esa Caracas agobiante tiene su contrapartida para algunos elegidos, en ciertos espacios escondidos, casi metafísicos, que parecen haber sido tomados prestados de otras geografías. “Las sombras extranjeras de la ciudad que se movían en negocios innominados, talleres, hoteles de provincia y alguna granja de hortalizas por los lados de El Hatillo. […] La ciudad lo abrigaba todo. Ese probable batallón de indiferentes y extraviados. […] Se aguantaban allí, mascando tristemente sus legumbres, porque el restaurante balcánico, las berenjenas rojas, el goulach [sic] y los paisajes de almanaque, los mantenían de algún modo ligados a una tierra y a unos escombros a los cuales quizás nunca se podrá regresar”. En ese pasaje, González León parece apuntar hacia el establecimiento de especies de guetos dentro de la ciudad, en donde se refugian los connacionales que recalaron en Venezuela por las más diversas causas.
La Caracas vista por Adriano González León, además, es una ciudad que, a pesar de todo, ofrece espacio para el romance: “Todas las palabras acorraladas porque nos habíamos encontrado por encontrarnos, sin más, y el estar entre vahos de fresa y mantecado, aroma de vainilla y crema derramada por la muchacha del delantal blanco, me vengaba de lamentables citas políticas, rutina miserable en bares de portugueses, en la placita Henry Clay, en la redoma de Petare o en las paradas de Chacaíto rodeado de frituras, vendedores de lotería, limpiabotas y autobuseros agresivos”.
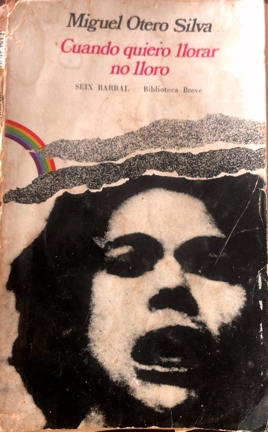
Cuando quiero llorar no lloro, de Miguel Otero Silva, es una novela que habla sobre tres clases sociales que comparten la Caracas violenta y explosiva de los años 70. La anécdota es harto conocida: tres muchachos nacidos el mismo día, el consagrado a los santos mártires Severo, Severiano, Carpóforo y Victorino, toman el nombre de ese último. Lo único que tienen en común es el apelativo y la fecha de nacimiento. Y el destino.
Victorino Pérez es de extracción humilde, y ha vivido en una mísera casa de vecindad toda su vida. “Victorino conoce de memoria la trayectoria precisa para evitar encuentros a esta hora de la mañana, al doblar la esquina se desliza a lo largo de la tapia anodina, […] de un depósito de materiales y máquinas, luego atraviesa la calle, deja atrás un recodo comercial que aún no ha despertado de un todo, desfila cabizbajo ante tres ventanas inevitables de gente conocida, finalmente se escurre en el pasadizo de la casa de vecindad, […] aparta con un hombro la cortina de cretona, entra en la pieza de Mamá como si volviera otra vez de la escuela”.
Victorino Perdomo pertenece a una familia de clase trabajadora de izquierda; es hijo de un comunista de convicción, que está más tiempo preso por motivos políticos que libre, y de una maestra que debe hacer peripecias para vivir con dignidad. “En ese mismo instante llega Madre a la Maternidad en un carro de alquiler que sacudió a cornetazos la avenida San Martín, su marido Juan Ramiro Perdomo va risiblemente solemne sentado a su lado”.
Victorino Peralta es lo que se denomina habitualmente un “niño bien”; habitante de la urbanización más exclusiva en los años que retrata la novela, el Country Club, acostumbrado a vivir rodeado de lujos y con todos sus caprichos complacidos solícitamente por un padre alcahuete. “Mami estuvo exquisita esta mañana, entró en el cuarto de Victorino envuelta en la más vaporosa de sus batas de encaje, lo besó en la frente para inaugurar el aniversario y dijo al desgaire, como si hablara de un asunto trivial: “Asómate a la ventana y verás el regalo de cumpleaños que te encargó tu padre”. Y aunque Victorino sabía ya de qué se trataba (Johnny, el chofer trinitario no tuvo entereza para guardar el secreto), rugió de felicidad cuando lo divisó, gris claro metálico como él lo fantaseaba, al pie de los chaguaramos del pórtico. No podía ser otro sino Ramuncho corazón de tigre, pana inseparable de Victorino, el primero en pasear a su lado en el Maserati, orgullo de la industria automovilística italiana, corona roja de tres puntas en campo gris, único ejemplar existente en la Gran Colombia”.
MOS utiliza a la ciudad como un recurso para segmentar su novela en los tres estratos que se propone estudiar. De hecho, los tres universos en donde se mueven los protagonistas de la obra no se interceptan sino al final, cuando aparece la muerte como la gran igualadora, en la escena en que las tres madres coinciden en el cementerio el día del entierro de sus hijos, fallecidos en circunstancias trágicas derivadas de sus malas decisiones, y motivadas por sus entornos. “Las tres mujeres enlutadas se cruzan entonces por única vez, la que bajó desde el pie del cerro en la camioneta, la que sube desde el panteón de los Peralta, la que viene cabizbaja por la angosta avenida, las tres mujeres enlutadas se miran inexpresivamente, como si nunca se hubieran visto antes, nunca se han visto antes es verdad, como si no tuvieran nada en común”.
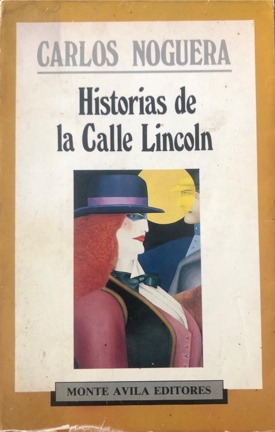
Historias de la Calle Lincoln, de Carlos Noguera, es, entre otras cosas, el testimonio del derrumbe de los ideales de cierta bohemia juvenil, que quiso jugar a la revolución y fracasó. El espacio geográfico en donde se mueve esa fauna variopinta de guerrilleros, escritores, pintores, publicistas, modelos y gente sin profesión conocida, tiene su epicentro en Sabana Grande, tal cual lo hace prever el título de la obra. A pesar de lo señalado, la novela dista de la pesadumbre y el pesimismo. Es, más bien, festiva, explosiva a ratos. Como lo es la Caracas que retrata: tal vez sin que haya sido la intención de Noguera, la obra atestigua el carácter cosmopolita y moderno de la ciudad. Sus grandes obras: “Lo habrán canalizado, pero el olor a mierda sigue intacto”, señala Guaica, aludiendo a las labores efectuadas sobre el cauce del río Guaire. Su actividad comercial: “En Carnaby de la calle Lincoln se habrán agotado los modelos y Gracielita te arrastrará casi a la sucursal del Centro Comercial Chacaíto, viernes 6 y 30 p.m., se probarán las camisas y comprarán cuatro”. Su vida nocturna: “observa cómo quiebra su cuerpo mientras baila, la luz intermitente que brota a través de la trama cinética colocada delante del reflector […] no olvides esa figura fragmentada por las luces cambiantes y la trama de alambres delante de los reflectores y en la pantalla esa insólita escena de lucha entre gorilas”. La existencia de tempranas tribus urbanas: “¿Cómo no me iba a asustar si yo lo hacía anfitrionando [sic] su fiesta y en lugar de eso lo veo venir pálido, embalado por todo el centro de la calle hacia abajo, como quien viene de Las Colinas, y una pata de melenudos detrás de él?”. Y la vanguardia plástica, como se aprecia en el capítulo denominado “CATÁLOGO PARA LA EXPOSICIÓN DE RODRIGO (O: reseña de una trayectoria infatigable al servicio de la creación)”.
En las páginas de su novela, Carlos Noguera describe una ciudad moderna, en donde ocurren cosas innovadoras; una ciudad que mira hacia el futuro, que tiene poco que ver con su pasado algo provinciano, de construcciones de un solo piso, recatada, silenciosa. Es una urbe cuyo sino parece ser una fiesta interminable, por lo menos para los protagonistas del libro, que están sumidos en “la dulce locura”.

Mirco Ferri Sette
Imagen de portada: Tito Caula, Calle Real de Sabana Grande (1970), Archivo Fotografía Urbana.
Imágenes de ilustración: Portadas de los libros citados (biblioteca del autor) y collage digital a partir de una fotografía de Leo Matiz (1955), Archivo Fotografía Urbana.
Compartir:
